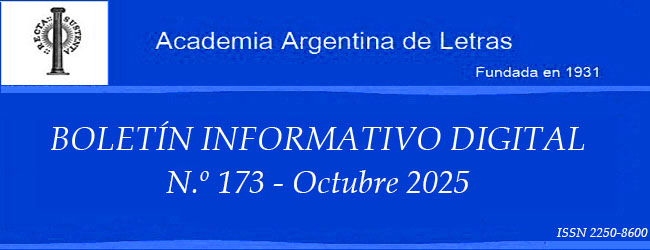
REPERCUSIONES DEL X CILE
«La revolución del “lenguaje claro”»,
por Jorge Fernández Díaz
Arequipa: el desafío de expresarse con claridad fue un tema central de debate en el Congreso Internacional de la Lengua Española. La palabra, al servicio de la sociedad.

Crédito: Alfredo Sábat
La Nación — «Los que escriben con claridad tienen lectores; los que escriben oscuramente tienen comentaristas», decía Albert Camus; y, aunque la sentencia era un dardo puramente literario, muy bien podría inspirar uno de los temas centrales que gramáticos, lingüistas y escritores debatieron en la ciudad de Arequipa, donde se llevó a cabo una nueva edición del Congreso Internacional de la Lengua Española. Se trata precisamente del llamado «lenguaje claro», desafío cotidiano que desvela a la Real Academia Española y al Instituto Cervantes, y que involucra no ya a los artistas y expertos de cenáculo sino a la calle, a la mismísima sociedad abierta. Porque bien sabido es que, para el ciudadano de a pie, el lenguaje de jerga encubre y oscurece. «La lucha por la claridad es una lucha contra el poder; es decir: una lucha por la ciudadanía —dice Javier Cercas—. Y eso también es tarea de la literatura». No entender, como propugnaba la crítica Beatriz Sarlo (nuestra Harold Bloom), podía ser un incentivo para estudiar la vieja vanguardia y el arte complejo. Pero, en la vida diaria, no entender es una barrera: una inmensa mayoría de la comunidad hispanoparlante tiene serios problemas con textos jurídicos o administrativos, hipotecas, bancos, contratos y prospectos. El hermetismo resulta peligroso, y la inteligibilidad es una obligación moral y un nuevo derecho humano. Se necesita información transparente y sencilla. Para ello, hay una gran movida internacional que aconseja a los abogados, los médicos, los científicos, las corporaciones, las burocracias, los gobiernos, ponerse en el lugar del lector corriente, pensar qué sabe y qué necesita; empezar por lo importante, redactar con frases cortas y hacerlo todo con vocabulario accesible. Una pregunta relevante al respecto podría ser: ¿tienen algo que aportar el periodismo y la literatura —las dos vocaciones de Camus y de Cercas— a este noble emprendimiento?
El periodismo audiovisual, en cuanto al uso y abuso del lenguaje oral, puede no ser siempre un ejemplo muy edificante, y ya no nos atreveríamos a afirmar tan sueltos de cuerpo que en Hispanoamérica los hombres y mujeres del oficio estamos haciendo verdadera docencia lingüística o estética a través de esos medios de comunicación. Hay dos razones: la velocidad de la información que impone la revolución tecnológica, y, como contrapartida, la atomización del negocio y el consecuente pluriempleo de los comunicadores, cronistas y reporteros, que ya no tienen tiempo de leer ni de estudiar como antes. Pertenezco a una generación en la que todavía era posible formarse, leer y aprovechar las redacciones, que estaban llenas de intelectuales, escritores frustrados y lectores empedernidos. Entrar en una morgue para cubrir un asesinato y luego almorzar con un reportero veterano que recitaba de memoria a Dante y recomendaba un libro y que se quedaba con otros redactores en una larga sobremesa —convertida en improvisada tertulia literaria— eran una rutina de aquellos tiempos. Aunque la pauperización del lenguaje mediático es relativamente ostensible, también es cierto que el periodismo de todos los tiempos ha sido una gran escuela del lenguaje claro. Recuerdo a mis primeros editores periodísticos impartiéndome una lección que jamás olvidaré: «Esto es una pelea línea a línea, pibe. Una pelea para que el lector no te abandone. Para cautivarlo, para llenarle de imágenes veraces y eficaces la cabeza, tomarlo de la solapa y llevarlo sin respiro hasta el final». Una lección que marcó mi vida y que luego trasladé a mis cuentos y novelas. Recordemos que, no por casualidad, Ernest Hemingway tomó su estilo de las enseñanzas periodísticas de su editor en The Kansas City Star, donde había sido redactor en su juventud. Famosamente, esos consejos eran más o menos así: “Usa frases breves. Usa cortos primeros párrafos. Usa términos vigorosos. Sé siempre positivo, nunca negativo. Jamás utilices palabras de jerga obsoletas. Las viejas palabras no sirven, no causan efecto cuando se han convertido de uso común. Elimina cada palabra que sea superflua. Haz economía de la escritura. Sé directo. Evita el uso de adjetivos, especialmente aquellos que parezcan extravagantes, como espléndido, grandioso o magnífico. Una cita larga sin presentar quién es el orador es una mala forma de presentar un texto; y es negativo siempre. Interrumpe la cita tan pronto como puedas, como en este ejemplo: «Yo preferiría», dijo el orador, «hacer que el lector sepa quién soy yo tan pronto como se pueda». Intenta mantener la atmósfera del discurso en tu cita. Por ejemplo, citando a un niño, no le hagas decir «Sin querer, recogí la piedra y la arrojé». Ten cuidado con los plurales colectivos, emplea verbos en singular» […].
Seguir leyendo el artículo del académico de número de la AAL Jorge Fernández Díaz publicado en La Nación, el lunes 13 de octubre.
- Perfil: «En qué consiste el “lenguaje claro” que se impulsa en el Congreso Internacional de la Lengua Española»
ÍNDICE DE NOTICIAS DE ESTE NÚMERO
T. Sánchez de Bustamante 2663
C1425DVA - Buenos Aires
Argentina
Cel. / WhatsApp: (011) 2310 6604
boletindigital@aal.edu.ar
http://www.aal.edu.ar
Atención y venta de publicaciones: www.aal.edu.ar/shop2013/

![]()
![]()
Para suscribirse al BID, hacer clic aquí
Periodicidad del BID: mensual
ISSN 2250-8600



